.png)
Al no centrar todas las
expectativas utópicas en el momento de la revuelta, de la rebelión, de la
refundación de la polis, o de alza del conflicto social –ya sabemos que son
momentos esenciales del autoaprendizaje y la autoeducación popular, pero
también sabemos que son extraordinarios y atípicos– hemos intentado pensar las
posibilidades de creación de una subjetividad revolucionaria y de una política
radical (orientada a la refundación de lo político y a la producción de
comunidad) en los momentos de estabilidad o de reflujo, en las temporalidades
que parecen imperturbables, cuando no abundan los indicios de intervenciones práctico-críticas
radicales, cuando no asoman las fuerzas desbordantes: una política radical y un
tipo específico de acción directa para los “tiempos ordinarios” (superficialmente
ordinarios). Una política de la espera. Pero no de una espera pasiva, sino de
una espera que va abriendo brechas y va construyendo la trasformación. La
comunidad autoorganizada es un territorio de la espera activa, un campamento en
que se preparan las “utopías generales”.
En esta línea, consideramos
que el marxismo no debería ser reducido a una “filosofía de la crisis” o a una
“filosofía de la revolución” (a una filosofía que entiende a la revolución como
acontecimiento y no como proceso). El marxismo es eso, sin dudas, pero es más
que eso; es, al decir de Antonio Gramsci, una filosofía de la praxis. Ese
reduccionismo, junto a otros similares, idealiza algunas vías y niega la
diversidad (y la posible complementariedad) de los caminos emancipatorios y de
los agenciamientos colectivos revolucionarios
(…) Queremos insistir en un
ítem: lo que nos importa en verdad es aquello que, en las mismas sociedades
capitalistas, desborda las relaciones sociales capitalistas, lo que no las
reproduce (y no reproduce la totalidad del capital); lo que permite romper el círculo
vicioso entre el ser social (ser en/para el capital) y la conciencia. Las
praxis que remiten a otros modos posibles de la existencia: modos cooperativos,
solidarios, afectivos y éticos. Las praxis que brotan de la tozudez del ser
social y de la inteligencia de la lucha de clases, que moldean los
enfrentamientos colectivos y que expresan políticamente el rechazo a la
división del trabajo, a la disímil distribución del producto social y a la
elevación de la propiedad privada a categoría ontológica.
(…) Esta universalidad no
esquiva el mayor de los desafíos posibles: reconstruye un singular en el seno
de un plural. Para horror de las, los y les intelectuales “post”, reinstala la
idea (y recoge las hipótesis abandonadas) del sujeto histórico transformador
del mundo y la vida, del fundamento y la esperanza. Tengamos presente que de
esta última idea se alimentan las revoluciones y menos, mucho menos, de la
desesperación. Al mismo tiempo, la universalidad de marras reconoce el valor de
la lucha por lo perdurable.
(Miguel Mazzeo, autor del
texto)
A
lo largo de las páginas de este libro, desde las lecturas y críticas sobre la
modernidad, sobre la necesidad de renovar universales emancipadores, sobre los
puntos de partida, hasta los planteamientos sobre la prefiguración, las TATC,
la relación y la lucha contra, desde y más allá del Estado, y los diferentes
aspectos relacionados con las transiciones la democracia comunal y la comunidad
se encuentran una y otra vez como parte de un mismo puzzle, como parte de una
misma totalidad política que clama futuro desde el presente. Como decíamos al
inicio, reflexiones como las que se esbozan en este libro son fundamentales, y
más en el tiempo histórico de crisis decadentes que nos ha tocado vivir, y
dónde otra vez las tensiones entre lo mejor y lo más rancio y conservador del
género humano lucharán ante los tiempos difíciles que vienen para la humanidad.
Frente a las posiciones de derechas que plantearán salidas populistas,
ultraliberales y fascistas, se deben alzar las comunidades autoorganizadas con
planteamientos colectivos para abordar las necesidades concretas del presente
pero con una perspectiva y discurso de largo alcance. En esa batalla, la
construcción y el despliegue de las comunidades autoorganizadas será
fundamental. Por ello, acabamos reconociendo el esfuerzo y dando las gracias a
Miguel Mazzeo por la contribución que hace con este texto para las luchas
sociales y subalternas. Nos parece que hace una bonita y necesaria aportación
desde esa espiral praxista de la práctica-teórica-práctica para seguir construyendo
el paradigma de la democracia comunal ensayado y experimentado desde los
procesos y los laboratorios populares. Sigamos alimentando el hilo comunal que
atraviesa la historia, sigamos sembrando desde las comunidades autoorganizadas
praxis presentes llenas de futuro.
(Saul Curto, en el epílogo
del texto)
A veces, nos dan tentaciones de comentar textos sin desvelar
su autoría, para que no funcionen los prejuicios, y poner sobre la mesa también
el hecho de que entre las distintas propuestas o prácticas revolucionarias y
populares/comunales puede haber más puentes de los que parece… si no fuera
porque, en no pocas ocasiones, nos vencen esos prejuicios sobre quién sea la
persona que lo firma. Luego, nos damos cuenta de que si, como en esta ocasión,
lo que queremos es acercaros partes de un texto como incitación a la lectura
completa… pues el anonimato es imposible. Algo de esto nos ha sucedido con “La
Comunidad Autoorganizada. Notas para un manifiesto comunero” de Miguel
Mazzeo (publicado recientemente por la Editorial el Colectivo) que es el
libro que hoy traemos a este blog y del que os
dejamos una recopilación de algunos capítulos o partes del mismo que ya han
ido apareciendo en distintos lugares
Porque, por ejemplo, hay partes del texto que creemos que,
sin conocer previamente su autoría, podrían llegar a pensarse hechos por
alguien como Gustavo Esteva:
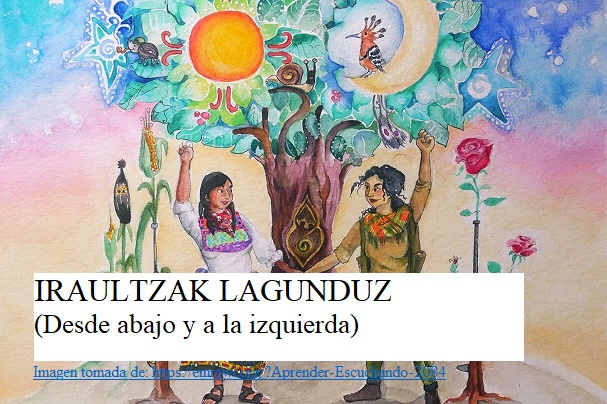
.png)