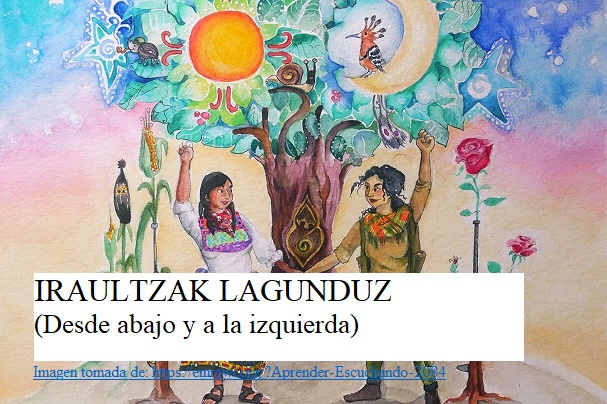Pako Sudupe idazlea. (Iraia Oteiza)
Escribo desde las tripas (así que nadie espere sesudos análisis en estas líneas), desde el profundo dolor que me causa el ver la utilización espuria y perversa que en los últimos tiempos diversas personas vinculadas a la "izquierda vasca" están llevando a cabo de uno de los tesoros más increíbles que me ha regalado esta tierra: su idioma, el euskara. Y lo hago en castellano principalmente por dos razones. Primera, porque renuncio, me niego a hablar en euskara con quienes así lo utilizan y, segunda, porque quiero que puedan leer estas líneas muchas de esas personas que han venido a vivir a esta tierra, que aún no conocen su idioma, que quizá no son todavía conscientes del tesoro que se están perdiendo y, lo peor, que pueden pensar que la mayoría de las personas euskaldunes estemos de algún modo de acuerdo con la utilización del euskara como ariete xenofóbico.
A los artículos a los que me refiero son principalmente Geure herrian bizitzeko eskubidea, firmado por Pako Sudupe, “ensayista escritor”, y publicado inicialmente en Zuzeu el 21 de septiembre (posteriormente publicado en Berria, aunque días después se borró); el segundo, Inmigración en Euskal Herria, firmado por Joxemari Olarra Agiriano, “Militante de la izquierda abertzale”, y publicado el 25 de septiembre en Naiz. Probablemente haya habido más, pues por algo declaraba la editora de Katakrak Nerea Fillat en El Salto el 4 de marzo de este año que en el ámbito de la cultura “hay voces que dicen que hay políticas que se hacen desde el mundo del euskara que son bastante racistas y discriminatorias”; y Unai Apaolaza Amenabar, también indicaba el problema unos meses antes en Berria en septiembre de 2023 con el artículo Euskalgintza Bidegurutzean. No es el objetivo de este texto hacer un estudio amplio de lo publicado, con lo ya reseñado es más que suficiente para la opinión y vivencia personal que quiero trasladar.
Me quiero centrar en desmontar las falsedades. No lo voy a hacer con el texto de Olarra, pues creo que, afortunadamente, ha tenido contestación adecuada tanto por parte de tres personas de la Secretaría Nacional de Sortu, Xabi Iraola Larraia, Lur Albizu Etxetxipia, y Arkaitz Rodriguez Torres, en el artículo (del mismo título que el de Olarra) Immigrazioa Euskal Herrian, publicado en Berria el 6 de noviembre y luego en castellano en Naiz, así como, previamente, por parte del “Militante del Movimiento Socialista” Adam Laamirni Agirrezabala, en el texto publicado en Naiz el 10 de octubre con el título de Respuesta a Joxemari Olarra, y recientemente también en Naiz por el "Militante de Ongi Etorri Errefuxiatuak" Germán García Marroquín.
Sí lo voy a hacer con el de Pako Sudupe, tanto porque ha tenido menos respuestas (hasta donde conozco principalmente la breve –y por lo tanto parcial, aunque adecuada- respuesta de Fernan Mendiola en Euskaldunok, hizkuntzak, migrazioak eta historia, publicada en euskalherriairratia el 23 de octubre), como por, sobre todo, ser un texto que cumple con muchas de las habituales artimañas de los discursos xenófobos a los que se pretende cubrir con un manto de aparente progresismo, algo a lo que parece responder también la obra general de Sudupe, que junto a biografías y ensayos de destacados personajes de la izquierda vasca (Telesforo Monzón, Beltza o Txillardegi), recientemente ha publicado un libro titulado Inmigrazio eta abertzaletasuna, editado además por la Euskal Herriko Unibertsitatea, que no he leído ni, como luego se comprenderá, leeré, ni recomiendo su lectura.
Una última aclaración previa. Quien esto escribe no es una persona entendida o experta en la materia, soy un migrado a Euskal Herria a finales de los 80 a quien, al llegar a esta tierra, mucha gente (de forma muy especial en los euskaltegis y en lo movimientos populares a los que me incorporé -el antimilitarismo y la autogestión vecinal-, aunque también en las calles y en los bares) me enseñó a amar el euskera, y me ayudó lo indecible facilitándome su aprendizaje, proceso que supuso mucho más que la adquisición de una habilidad lingüística: me permitió conocer mucho más a fondo la idiosincrasia del pueblo que hizo surgir el euskara, todo lo cual no hubiera sido posible con un simple estudio académico, y sin la implicación en el proceso de buena parte de la gente euskaldun que fui conociendo. Por eso me duele tanto ver la utilización perversa de tintes xenófobos que del conocimiento del euskera se hace en el texto referido, basándose en bulos, rumores, medias verdades y no pocas falsedades. Mi humilde contribución a la defensa del euskara, en esta ocasión, se centrará por tanto en intentar desmontar el discurso, a pesar de todas mis carencias (seguro que hay otra gente que lo pueda enriquecer con aportaciones más sustanciosas), pues creo que hay que hacer frente de forma decidida a todo este tipo de planteamientos, que son los que en el fondo ponen realmente en riesgo el futuro del euskara. Y, desde luego, igual que con la utilización del euskara con fines xenófobos, me posiciono en contra de aquellas gentes que desde pretendidas posturas “progresistas” o “de izquierdas” dicen defender el euskara mientras realmente impulsan medidas que limitan más y más (incluso en ámbitos como las administraciones públicas) su uso, extensión y normalización, poniendo en riesgo su supervivencia.
Analizando el texto xenófobo de Pako Sudupe