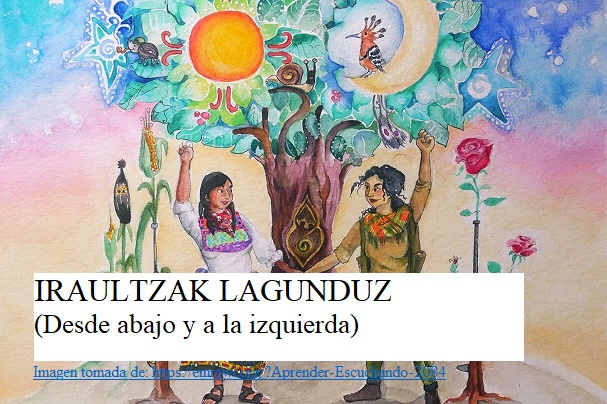A principios de este noviembre el MS hacía pública su primera “Línea Política” titulada “Línea comunista y antifascismo” (en euskera inicialmente y posteriormente en castellano), invitando a leerlo, compartirlo y debatirlo. En este blog poco ortodoxo nos ha parecido que, una vez leído y compartido, podía ser interesante también ponerlo en diálogo con otros textos que igualmente aparecían por esas fechas, ahora entenderéis el porqué.
Pequeña introducción
Antes de nada pensamos que hay que agradecer el esfuerzo de elaboración de línea política, más en un movimiento que se nutre principalmente de gente bastante joven. Aunque también es cierto que cada vez más de quienes denominan cuadros ya comienzan a tener una cierta edad. No es mala señal, a no ser que se tenga demasiada prisa o vocación de movimiento revolucionario solo juvenil. Ninguna de ambas cosas parecer ser el caso.
Aunque, como en anteriores textos del Mugimendu Sozialista (MS), no nos es difícil encontrar puntos de encuentro en su análisis de coyuntura (y muy profundas diferencias en sus propuestas), y aun teniendo en cuenta nuestras limitaciones en esta cuestión, en esta ocasión pensamos que también hay algunas carencias fundamentales, en las que no es la primera vez que cae el MS, y que desde nuestro punto de vista invalidan en gran medida el resto del análisis.
En primer lugar, y de forma principal, a diferencia de quienes habitualmente les reprochan su hipermetropía política (fijar poco la mirada en la realidad más cercana), a nuestro entender su más grave carencia es la contraria: una miopía occidentalista, y en particular eurocéntrica. Por ejemplo, no se puede hacer un análisis de coyuntura acertado sin abordar un contexto más amplio, imprescindible para entender que el declive del capitalismo occidental es en gran parte producto del auge del capitalismo oriental. Así como que ambos capitalismos siguen nutriéndose del expolio y explotación de África, y de buena parte de América Latina.
También erraremos en nuestro diagnóstico si, como sorprendentemente sucede con el texto del MS, eliminamos de las cuestiones que aborde la gran parte de los riesgos de colapso (energético, de materias primas, climático, biológico, alimentario, sanitario…) a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad (así como a las medidas de autoprotección que generará el planeta ante la gravísima agresión humana)
De igual forma, la visión eurocéntrica occidentalista limitada nos impedirá ver que muchas de las medidas contra la población que en la actualidad está llevando a cabo el capitalismo occidental en sus propios países son similares a las que lleva imponiendo en el resto de zonas del planeta que controla y somete por la ley del más fuerte (económica, pero, sobre todo, militarmente). Se trata de arrebatar a las clases populares lo poco que les queda, para entregárselas una vez más a las élites económicas. Y si para ello hace falta usar la fuerza bruta (militar, policial, parapolicial…), no se andan con remilgos la ética humanista no rinde beneficios al turbocapitalismo neoliberal. Puede ser una novedad en Europa y Estados Unidos, pero es una política que lleva décadas en otras latitudes. En esta parte del mapa el desmantelamiento del llamado Estado del Bienestar y su conversión en un Estado Paramilitarizado es la fórmula que han elegido para mantenernos en sometimiento ahora también al denominado “mundo desarrollado”.
El estado autoritario no viene pues como efecto del Atlantismo. El Atlantismo no es sino el uniforme para la guerra (o su amenaza) con la que el capitalismo occidental pretende hacer frente a su actual declive, y una de las condiciones impuestas por los intereses de los lobbys militares para seguir sustentando gobiernos (ya hemos visto cómo allí donde se elige alguien que no es de su gusto maniobran hasta que se le sustituye). Ya no se paran ni a dar forma de acuerdos a las imposiciones, ahora se amenaza y se extorsiona, y allá donde interesa, se invade o se arrasa. Ya sea a pequeña o gran escala: barrios de USA, favelas en México, territorios ricos en minerales en África, zonas de países como en Ucrania; o países completos como en Palestina, por poner solo los ejemplos más conocidos.
Finalmente, esa mirada miope impide también conocer cómo se está intentando hacer frente a esta situación en otras zonas del planeta, donde encontramos experiencias no solo de resistencia, sino donde cada vez más pueblos y comunidades optan por tomar las riendas de su propio presente y futuro autogobernándose al margen del Estado y, sobre todo, al margen del capitalismo (insistimos como otras veces en que nuestra limitación idiomática probablemente nos haga desconocer realidades similares en los pueblos y comunidades asiáticos y africanos).
Dándole vueltas a estas cuestiones estábamos cuando, a través de Raúl Zibechi y su artículo “La desconfianza de la izquierda hacia los mundos otros”, conocimos una entrevista realizada a Stefania Consigliere, profesora en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Génova, con una investigación centrada en gran medida en la imaginación y la revolución y cuyo primer párrafo, además de captar nuestra atención, nos llevó a ponerlo en relación con las carencias que ya hemos señalado a “Línea comunista y antifascismo”, el nuevo texto del MS. Zibechi nos resume así lo expuesto (en italiano) por Consigliere: