Aunque en la anterior entrada David González (D.G. o @davidutti) el sensacional(ista) periodista policial de El Correo Álava ya dejamos claro que ni El Correo, ni en concreto D.G. son desgraciadamente los únicos que practican este falso periodismo, también señalábamos que en el caso concreto de D.G y El Correo Álava, llevamos más de una década padeciendo su inquina contra determinados colectivos, de los más castigados social y/o económicamente, ya sea por su origen, por su etnia, por su religión, por su edad o por prácticas (como la ocupación) a la que se ven abogadas estas personas para conseguir un techo o simplemente sobrevivir. Algo que, afortunadamente, no practican las mayoría de compañeras y compañeros de D.G. cuando abordan noticias relacionadas con sucesos.
Pues bien, dando un paso más en el análisis y denuncia de ese falso periodismo, hoy sostenemos que lo que practica D.G. no es ni más ni menos que lo que se denomina Criminología mediática, y para lo cual se basa de algunas herramientas trampa como la “agenda setting” (tematización de la agenda) y la técnica del “framing” (encuadre noticioso), en ambos casos con relación al tipo de delincuencia y delincuentes que él se encarga de criminalizar: de forma muy especial pobres, jóvenes e inmigrantes, o, en el vocabulario de D.G jóvenes okupas y desarraigados (siempre presuntamente peligrosos) o contra algunas familias gitanas, como de forma especialmente grave llevó a cabo contra la familia Manzanares Cortés, como ya en su día mencionamos (y sobre lo que luego volveremos al analizar algunas de sus malas artes antiperiodísticas)
Pero, para darnos cuenta en toda su dimensión de este proceder de D.G se hace necesario previamente conocer mínimamente qué es eso de la Crimonología mediática y en qué consisten esas herramientas de la agenda setting y el framing. A ello vamos a dedicar la entrada de hoy, y en futuras entradas veremos su aplicación concreta por parte de D.G.
La Criminología mediática
Para conocer mínimamente sus planteamientos, desarrollados principalmente en América Latina, de las numerosas fuentes posibles nos vamos a servir principalmente del texto de Mailén Alejandra Sassone (abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal y docente de la asignatura «Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal»), titulado precisamente LA CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA (Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Edición Nº 2. Diciembre de 2022) y en el que, para empezar, nos acerca al origen del concepto y a una primera definición:
Dicha criminología se originó en Estados Unidos y podemos definirla como “... la creación de la realidad a través de información, subinformación y desinformación mediática en convergencia con prejuicios y creencias, que se basa en una etiología criminal simplista asentada en la causalidad mágica.” (Zaffaroni & Bailone, 2014, p. 127)
(…) En el discurso mediático se observa una íntima relación entre pobreza y delincuencia. Quienes encarnan la violencia, el delito y la inseguridad son los pobres y dentro de ellos en especial los jóvenes. En consonancia con ello, la pobreza es concebida como una fábrica de delincuentes: “…sujetos que con ¨otra cultura¨, ¨otros valores¨, sin educación, sin trabajo, ¨sin perspectivas futuras¨, encarnación de la otredad, entonces, jóvenes-pobres que, en el proceso de conformarse en adultos, producen y reproducen la inseguridad.” (Galvani et al., 2010, p. 89)
¿Y cómo crean esa “otredad” los medios?:
Los medios de comunicación crean una realidad paralela en la cual conviven un mundo de personas decentes frente a una masa de delincuentes identificados a través de estereotipos, produciendo de este modo la idea de un mundo dividido en un “nosotros” buenos y un “ellos” malditos, donde en este último grupo se encuentran los criminales, los delincuentes, los responsables de todos los males que acechan, la escoria de la sociedad, los “otros”, los verdaderos chivos expiatorios de la sociedad.
(…) Entonces surge la pregunta, ¿De qué modo los medios masivos de comunicación convierten a “ellos” en criminales violentos?, y la respuesta es, dando a conocer al público a los pocos estereotipados que, sí delinquen, lo cual siembra en la audiencia la idea de que los que presentan el mismo estereotipo actuarán de igual forma que los criminales. La vestimenta, el estilo de vida, los tatuajes, la música, el modo de hablar, los modos de recreación y cualquier objeto relacionado con los estereotipados adquieren una connotación negativa.
(…) La criminología mediática está profundamente internalizada en la sociedad gracias al trabajo que realizan cotidianamente los medios de comunicación, lo cual dificulta mucho tomar distancia del mensaje que nos envían
(…) Dentro del espectáculo se exagera la información, se la multiplica por diversos medios, se crean titulares engañosos que no coinciden con lo que se informa, y también se suele mencionar dos veces el mismo episodio, lo cual genera la sensación de que se trata de dos hechos diferentes.
La realidad fabricada por los medios masivos de comunicación es impuesta a la sociedad y pasa a formar de la vida cotidiana de la población, que es la realidad por excelencia y en la cual la conciencia se encuentra en su apogeo, lo cual dificulta mucho que la persona no actúe condicionada por ella y se logre abstraer
Que nadie piense que lo que expone Mailén Sassone es una mera elucubración u ocurrencia suya. Quien probablemente más ha denunciado la criminología mediática es Eugenio Raúl Zaffaroni, crimólogo argentino, exministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien, por ejemplo, describe así una de las consecuencias de la construcción de esa otredad del “ellos”:
Identificados 'ellos', todo lo que se les haga es poco, pero, además, según la criminología mediática no se les hace casi ningún daño, todo es generosidad, buen trato e inútil gasto para el estado, que se paga con nuestros impuestos, lo que implícitamente está reclamando muerte, exigencia que de vez en cuando hace explícita algún desubicado que viola los límites del espacio de explicitación y rápidamente es disculpado como un exabrupto emocional, porque el desubicado pone en descubierto a Tánatos, la necrofilia del mensaje, el grito del siniestro Millán Astray, a quien hoy le dirían: "general, eso se piensa pero no se dice"
Con ello, tal y como la autora señala citando al propio Zaffaroni:
Zaffaroni (2011) menciona que se alimenta la creencia ficticia de que el único riesgo de victimización es por robo violento o por el homicidio cometido por adolescentes de barrios precarios o de los bajos fondos urbanos, así como también por determinados delitos sexuales llevados a cabo por pedófilos y violadores seriales, pero se dejan de lado las estafas, defraudaciones, cohecho, malversaciones, y demás delitos que generalmente tienen un impacto económico mucho mayor.
Los medios crean de esta manera lo que Cohen (2015) denomina pánicos morales y demonios populares, siendo estos últimos ni más ni menos que los estereotipados
¿Y en qué consisten esos pánicos morales?:
Los elementos que componen la definición de pánico moral son: la preocupación que genera la amenaza potencial o imaginada que infunde el fenómeno al cual se le asigna el pánico moral, la indignación moral hacia quienes encarnan el problema que en el presente caso serían los estereotipados, el acuerdo generalizado y fomentado por los medios de comunicación de que la amenaza es real, grave y debe ser atendida, la exageración del número y consecuencias del fenómeno en relación a su daño objetivo, la volatilidad que permite que el pánico se desencadene y disipe repentinamente y sin aviso
(…) Este fenómeno se vincula con lo que Cohen denomina sensibilización, la noticia de determinados tipos delictivos penetra en la conciencia de la persona y eso trae como consecuencia que el individuo comience a prestar atención a otras noticias de igual naturaleza que quizás en otro momento hubiera pasado por alto, reinterpretándose así estímulos neutros o ambiguos como si fueran potencial o efectivamente desviados.
“La sensibilización es una de las formas del más elemental de los sistemas de creencias generalizados, la histeria, que ¨transforma un (sic) situación ambigua en una amenaza global de enorme fuerza¨
Aunque luego analizaremos con ayuda de otro autor algunas de las principales herramientas que utiliza la criminología mediática para conseguir sus objetivos, recojamos este breve resumen de su proceder según Sassone:
La criminología mediática está profundamente internalizada en la sociedad gracias al trabajo que realizan cotidianamente los medios de comunicación, lo cual dificulta mucho tomar distancia del mensaje que nos envían
(…) el simple hecho de informar sobre un determinado hecho produce, en ciertas situaciones, el desencadenamiento de otros sucesos similares, tal como sucede con la moda, los conceptos estéticos, y otras conductas colectivas. En razón de ello, se puede considerar, por un lado, que los medios de comunicación difunden determinadas conductas fomentando su amplificación y propiciando ideas y, por otro, la sociedad esta expectante de cómo deben comportarte los estereotipados y de este modo se legitima y da lugar al control social, cuya razón de ser es aplacar las conductas desviadas de la sociedad a la vez que termina cumpliéndose la realidad mediática y confirmándose los estereotipos difundidos por esta, es decir, se cumple la profecía.
(…) Dentro del espectáculo se exagera la información, se la multiplica por diversos medios, se crean titulares engañosos que no coinciden con lo que se informa, y también se suele mencionar dos veces el mismo episodio, lo cual genera la sensación de que se trata de dos hechos diferentes.
La realidad fabricada por los medios masivos de comunicación es impuesta a la sociedad y pasa a formar de la vida cotidiana de la población, que es la realidad por excelencia y en la cual la conciencia se encuentra en su apogeo, lo cual dificulta mucho que la persona no actúe condicionada por ella y se logre abstraer
Para finalizar este apartado, siguiendo con el trabajo de Sassone, cabe preguntarse que a quién o quiénes sirve la criminología mediática, y en esta cuestión la autora es clara y rotunda:
(...) la criminología mediática le es funcional al poder punitivo del Estado, dado que el poder punitivo actúa selectivamente en función de los reclamos públicos que no son sino los reclamos que difunden y alimentan los medios, que tienen a su vez como blanco a los excluidos estructurales, así como a los opositores y molestos. Todos aquellos que se aparten del orden, de la normalidad controlada, son los causantes del delito. Queda al descubierto que a la criminología mediática no le interesan los criminales violentos sino más bien brindar un discurso funcional a los intereses financieros que se manifiestan a través de las empresas de medios, creando un enemigo para la sociedad y configurando la inseguridad como un problema que aqueja a la sociedad en su conjunto, con el fin de desbaratar o impedir el estado de bienestar, y de esta forma beneficiarse con el caos que ello ocasiona y dar paso a una sociedad excluyente y a un Estado que se limite a controlar a la parte de la población excluida para que ésta no genere molestias. Lo que verdaderamente le interesa a la criminología mediática es crear una realidad caótica, antimoral y criminal que sirva para destruir el estado de bienestar.
(…) La criminología mediática también le es funcional al poder en cuanto fomenta el control y la reducción de la libertad social en pos de proteger al “nosotros” del “ellos”, y esta es justamente su razón de ser. La criminología mediática manufactura una realidad paralela en la que el peligro latente del “ellos” justifica todo tipo de control por parte del poder estatal, el discurso que crean los medios es la causa perfecta para justificar más controles y menos libertades sin que el pueblo se inmute, sin ir más lejos muchas veces es el mismo pueblo que, comprando hasta el hartazgo el discurso de los medios, proclama mayor control de parte del Estado, creyendo ilusamente que ese control viene, por causalidad mágica, sujeto a mayor seguridad. (…) El control mediático de la realidad, como todo control social posee tres elementos: la difusión gradual desde el lugar en que la conducta considerada “desviada” tuvo lugar, llegando a las victimas inmediatas, la escalada mediante la exageración que permite legitimar el accionar de los agentes de control (tales como policía y tribunales) y la innovación, a través de métodos de control novedosos, fundada en la idea de la carencia, tanto del contenido, como del modo de implementación de las medidas de control vigentes.
La construcción de la realidad mediática no necesariamente se realiza a través de mentiras u omitiendo información, sino también recurriendo al bombardeo de imágenes, la reiteración y el dramatismo.
(…) la criminología mediática también tiene una gran incidencia en la política. Los políticos no suelen conocer otra criminología más que la mediática y tampoco saben cómo salir ilesos de ella, y para no apartarse de la realidad conocida por la gente que no es otra que la que reproducen los medios, terminan cayendo en ella y acoplándose a sus exigencias, sancionando leyes inútiles
La “agenda setting” (tematización de la agenda) y la técnica del “framing” (encuadre noticioso)
Para intentar conocer de forma general estas herramientas que utiliza la criminología mediática que desarrollan “periodistas” como D.G. en El Correo de Álava, vamos a servirnos de otro texto. En este caso se trata del escrito por Daniel Varona Gómez, profesor titular de Derecho penal y Criminología de la Universidad de Girona y Magistrado Suplente en la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Girona, titulado Medios de comunicación y punitivismo.
Veamos inicialmente el contexto de la cuestión:
Es ya un lugar común entre la doctrina penal y criminológica española considerar a los medios de comunicación como uno de los actores principales dentro del proceso de deriva punitiva que define a la actual política criminal. Sin embargo, más allá de una genérica alusión al incremento de la sensación de inseguridad entre la población por el tratamiento sensacionalista y desproporcionado de la delincuencia, no suele explicitarse el mecanismo o mecanismos a través de los cuales los medios de comunicación estarían contribuyendo a dicha deriva punitiva. (...) Estos mecanismos son básicamente dos: el fenómeno de la “agenda setting” (tematización de la agenda) y la técnica del “framing” (encuadre noticioso)
Pero ¿qué se entiende por “agenda setting” (tematización de la agenda)?:
(…) Se entiende por agenda-setting, el proceso en que los medios, por la selección, presentación e incidencia de sus noticias, determinan los temas acerca de los cuales el público va a hablar. En rasgos macrosociológicos, los medios imponen los temas más discutidos en la sociedad
Esta tematización de la agenda tiene concreciones en el ámbito de la criminología:
(…) si trasladamos la teoría de la agenda-setting al ámbito de la política criminal lo que ello significa es que los medios de comunicación, ejercitando su facultad de fijar la agenda de temas relevantes, pueden decidir en determinado momento situar a la delincuencia en general o a determinado tipo de delincuencia en el centro del debate público, creando una extraordinaria presión en el poder político para que actúe de una determinada manera.
(…) la causa del aumento de la preocupación social por el delito en nuestro país no hay que buscarla donde parecería probablemente natural (la causa natural sería el aumento de la delincuencia en determinado momento), sino fundamentalmente en la decisión de los medios de comunicación de situar este fenómeno en el centro de la atención mediática, lo cual tiene una clara repercusión en la opinión ciudadana sobre los asuntos de interés nacional prioritario. En definitiva, cuando los medios deciden aumentar la atención dedicada a la delincuencia, la preocupación ciudadana por la misma sube.
Todo ello no debería causar mucha sorpresa pues la percepción ciudadana sobre la delincuencia no proviene normalmente de la propia experiencia, sino de la información recibida sobre el tema.
Con esa misma lógica de lo no sorprendente Varona Gómez nos indica algunos de los porqués de este funcionamiento de los medios:
Hay que reconocer que lo criminal es mediático por naturaleza. Desde que existen medios de comunicación ha existido atracción por el fenómeno de la delincuencia, tanto por su intrínseco interés social (no es un hecho neutro), como por el gran potencial que dicho fenómeno tiene para los medios, en el sentido de poder presentar narrativas y discursos de todo tipo (analíticos, dramáticos, trágicos), que atraigan a la potencial audiencia. Por tanto, que los medios den un tratamiento destacado a la delincuencia no es sorprendente.
(…) Este proceso de mercantilización y privativación de la información ha conllevado según los investigadores que el objetivo principal de los medios de comunicación no sea ya la formación de una opinión pública crítica sobre los asuntos de relevancia, sino ante todo, como cualquier otra empresa, el beneficio económico. De aquí el surgimiento de toda una serie de estrategias para hacer de la información un negocio rentable. Particularmente, convirtiendo el producto (la información) en un asunto más entretenido (así surge el fenómenos del info-entretenimiento) y reduciendo los costos de la información.
Pues bien, esta evolución económica de los medios puede explicar el mayor énfasis actual en las noticias sobre la delincuencia, porque la información sobre delincuencia es muy barata, fácilmente accesible (pues normalmente la noticia proviene de una fuente oficial: la policía) y muy versátil, por lo que tiene un público asegurado, y ello, en un contexto mediático cada vez más determinado por los beneficios económicos determina que se recurra con más frecuencia a ella.
(…) Con respecto a los medios escritos, los investigadores ya han señalado que la mercantilización de la información es clave para entender la creciente atención por la delincuencia y su particular tratamiento dramático, emotivo y en clave de entretenimiento.
(…) Un tercer factor a explorar podría ser la propia evolución de la sociedad, pues una ciudadanía cada vez más insegura encontraría en los medios y su tratamiento dramático, emotivo y en clave de entretenimiento de la delincuencia, el vehículo en el que expresar miedos o inseguridades más difusas (económicas, de identidad social, al futuro, etc.). Éste es no obstante un tema muy complejo pues bien pudiera ser que los medios y el tratamiento sensacionalista y dramático de los problemas sociales fuera lo que está contribuyendo a una sociedad más miedosa e insegura. O ambas cosas a la vez.
Pero el autor profundiza un poco más en las causas del creciente interés de los medios por la delincuencia y su relación con los intereses de otros poderes:
El creciente interés de los medios por la delincuencia debe relacionarse con la propia lógica de funcionamiento de los medios de comunicación, que tiende a la problematización y sobredimensión de la delincuencia. Así, por un lado, como es bien conocido ―en los criterios de noticiabilidad impera lo negativo‖, con lo que las ―malas noticias‖ sobre la delincuencia (su aumento, un caso particularmente desagradable, un fallo de la justicia o policial, etc.) tienen reservado un lugar de privilegio en los medios de comunicación.
(…) Por otro lado, a este contexto problematizador debe añadirse que, también por la propia lógica mediática, las noticias sobre delincuencia que copan la información son aquéllas en las que predomina la violencia y el dramatismo, inflándose con ello artificialmente la magnitud del problema real de la delincuencia.
c) La convergencia de intereses
En tercer lugar, también es determinante para entender por qué la tematización de la delincuencia suele conllevar un endurecimiento de la política-criminal, el hecho de que suele existir una convergencia de intereses en este ámbito. Es decir, colocar la delincuencia en primer plano y en una lógica problemática es algo que interesa, por diversos motivos, a muchos grupos de poder: políticos (a continuación veremos en qué sentido), asociaciones de víctimas, sectores económicos, sectores profesionales, etc, que de esta manera van a tratar de tener acceso a los medios de comunicación. Por tanto, el mensaje que de los medios llega al poder político cuando se ha tematizado la delincuencia (o determinado tipo de delincuencia) es uno alto y claro: hay un problema importante y hay que hacer algo.
Sabemos que a más de una se os habrán puesto las orejas tiesas cuando hayáis visto que el autor anuncia que va a analizar la relación en el poder político y su reflejo en los medios, pero como no es el tema de esta entrada, no lo vamos a recoger, quien no puede aguantarse las ganas no tiene más que acudir al texto completo (que no es muy largo).
Demos un paso más y veamos ahora en qué consiste la técnica del “framing” (encuadre noticioso):
El concepto framing, utilizado en psicología, sociología y en teoría de la comunicación, hace referencia a la importancia decisiva que tiene, a la hora de interpretar un hecho, el contexto omarco de referencia en que dicho suceso es encuadrado (de ahí la palabra frame que significa literalmente marco o encuadre)
(…) En el ámbito de la comunicación la teoría del Framing supone con ello avanzar un paso más en la comprensión de los efectos que los medios tendrían sobre la opinión pública. Si con la teoría de la agenda-setting destacamos el poder de los medios para fijar los asuntos de interés nacional (los asuntos sobre los que los ciudadanos son motivados a pensar), con el concepto de framing hacemos referencia a que los medios determinan además cómo pensar sobre los temas, pues nos proporcionan los esquemas de interpretación básicos que vamos a utilizar para ello
(…) Lo relevante a nuestros efectos es por tanto que a través del uso de determinados marcos de referencia e interpretación (frames) los medios de comunicación tienen el poder de construir una determinada imagen de la delincuencia, del delincuente y de la justicia penal. Imagen que, según veremos, es caldo de cultivo de una política-criminal punitiva, a pesar de que no corresponde con la realidad criminal, según todos los investigadores que han analizado esta cuestión:
Si la función de la prensa es traducir la realidad social, como defienden algunas escuelas de periodismo tradicional, la realidad de los medios sobre los delitos y su ocurrencia estaría muy alejada de la real presencia de éstos en nuestras sociedades
(…) A ello debe añadirse, el tratamiento dramático y sensacionalista de dicha delincuencia (titulares alarmistas, en primera plana, con apoyo gráfico)
Veamos ahora su aplicación en la criminología mediática:
(…) en el ámbito de la delincuencia los encuadres noticiosos recurrentemente utilizados se centran en la perspectiva individual del caso:
Las definiciones individuales de la delincuencia y las racionalizaciones que destacan las respuestas individuales a la delincuencia se prefieren por encima de explicaciones culturales y políticas más complejas. (…) Los medios de comunicación llevan a cabo un proceso de personalización con el fin de simplificar las historias y para darles un human interest appeal, lo cual conlleva que los sucesos sean contemplados como las acciones y reacciones de la gente. (…) La consecuencia de todo ello es que los orígenes sociales de los hechos se pierden, y se asume que la motivación individual está en el origen de toda acción‖ (Fiske).
En definitiva, los periódicos dan información sobre determinados hechos criminales, pero suministran poca o ninguna información sobre las causas profundas de las delincuencias
Y las consecuencias de su aplicación:
(…) lo relevante es que la atención excesiva a un tipo determinado de delincuencia y la narrativa simplista y emotiva que se utiliza junto con la construcción de una tipología determinada de delincuente, y la imagen de una justicia benévola e ineficaz, ha conllevado la dispersión de toda una serie de mitos que favorecen una determinada línea político-criminal. Esos mitos son fundamentalmente los siguientes:
1. Aumento constante de la delincuencia.
2. La delincuencia es fundamentalmente violenta y obra de delincuentes extremadamente peligrosos (psicópatas, bandas criminales, delincuentes profesionales…y últimamente extranjeros).
3. La justicia penal es excesivamente benévola (penas blandas, penas que no se cumplen, jueces que buscan resquicios legales‖ para absolver…)
Todos esos mitos construidos por los medios señalan una determinada dirección político-criminal basada en el aumento del rigor punitivo, pues:
- construyen una visión individual y brutal (el super-predator) de la delincuencia ante el que sólo caben medidas punitivas intensas (no hay ni rastro de enfoques sociales más profundos sobre la delincuencia y sus causas.
- contribuyen a fomentar una sociedad miedosa, alarmada por la dimensión de la delincuencia, lo cual es un buen caldo de cultivo del punitivismo
- difunden una visión de la justicia penal caracterizada por su blandura, lo que también atiza sentimientos punitivos
En definitiva, los medios construyen una imagen de la delincuencia y del sistema penal con claras repercusiones para la política-criminal de un país.
Para concluir esta larga entrada sobre la criminología mediática, nada mejor que dar la palabra a quien probablemente sea su mejor conocedor, el ya anteriormente citado E. Raúl Zaffaroni, rescatando algunos párrafos de su artículo titulado La manipulación de la criminología mediática y su poder centrado en la violencia criminal (en el contexto argentino) pero claramente aplicable a cualquier tipo de delincuencia.
Suele preguntarse si la violencia criminal existe o es una sensación. En verdad, no hay disyuntiva alguna, sino que en la realidad hay violencia criminal y también hay sensación de violencia.
Son dos hechos sociales diferentes: el primero se mide investigando las manifestaciones más crudas, que sin duda son los homicidios, conforme a las clásicas preguntas criminalísticas: qué, cómo, dónde, cuándo, quién, por qué.
El segundo se mide con encuestas y contando los minutos de TV y radio y los metros cuadrados de los diarios de mayor circulación, dedicados a la noticia roja, como también analizando el discurso de los comunicadores.
Cuando se trata de prevenir la violencia real, lo que interesa es lo primero; si se trata de trabajar sobre la sensación, lo que interesa es lo segundo.
La población en general vivencia la violencia conforme a lo que los medios le informan, porque ninguno de nosotros vivencia mucho en forma directa, sino que nos comportamos según una realidad que en su mayor parte está creada por la comunicación. No puede ser de otro modo, porque no podemos estar en Siria, en Palestina, en París, y ni siquiera en todos los barrios de nuestra ciudad. Necesariamente la comunicación crea nuestra realidad.
Pero la creación de realidad importa poder, porque determina conductas, y el poder, en síntesis, no es otra cosa que condicionar la conducta de los otros.
Sin duda que hay homicidios en nuestra sociedad, pero nadie los ve todos, sino que sabemos de ellos por la realidad creada por la comunicación, y de ella dependen nuestros temores y nuestras reacciones, en definitiva nuestro comportamiento.
En esa realidad creada puede haber más o menos homicidios que los que se producen, pueden ser presentados con mayor o menor detalle, pueden atribuirse a tales o cuales personas o grupos humanos, pueden insistirse o no en las noticias, en una palabra: siempre se crea una realidad y no sabemos a ciencia cierta en qué medida la realidad creada se acerca o se aleja de la realidad fáctica.
Por esta razón es que hay dos criminologías: una que corresponde a la realidad fáctica, y otra a la realidad creada, que es la criminología mediática.
La criminología de la realidad fáctica es la que hacemos en las universidades y se practica con las investigaciones de campo. La criminología mediática es la que hacen los medios de comunicación y, conforme a la cual, se determinan las conductas de la población.
El problema lo tenemos con los políticos que, como corresponde a la naturaleza competitiva de la política, buscan votos y, para eso, se comportan conforme a la criminología mediática. Por el contrario, prácticamente, no se invierte casi nada en la criminología de campo, no se investiga la realidad fáctica de la violencia.
Esto hace que se subestime lo que es indispensable para cualquier programa de prevención de la violencia, porque es imposible pretender prevenir lo que se desconoce: no es posible prevenir las muertes violentas cuando desconocemos las respuestas a las preguntas fundamentales: qué, cómo, dónde, cuándo, quién, por qué.
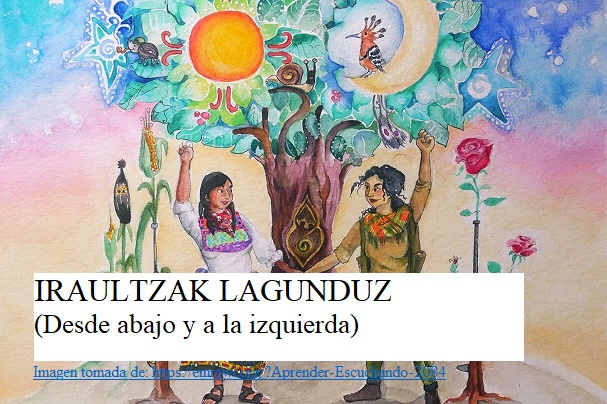

No hay comentarios:
Publicar un comentario