Para estos momentos de final de año nos parece apropiado traer a este rincón como propuesta de lectura el texto de Rafael Poch que da título a esta entrada: EL AÑO 2024: Gaza, Ucrania y Eurasia en la crisis del declive occidental.
Más allá de sintonías y discrepancias posibles con el lugar desde donde se ubican las visiones y análisis de Rafael Poch, le reconocemos su honestidad y claridad, además de su conocimiento sobre las cuestiones que aborda en el texto.
Para provocaros a su lectura, igual es adecuado comenzar por el último párrafo del texto:
El mundo actual emite una gran incertidumbre. En el año 24, el siglo nos sugiere un ejercicio de prudente humildad. El diagnóstico general que desprende es el de una básica y elemental sensación de peligro. La senda de los imperios combatientes, resultado del declive del poderío occidental en el mundo y del ascenso de alternativas, es sumamente contradictoria con las condiciones de la crisis del Antropoceno. El belicismo es un desastre y una pérdida de tiempo que no nos podemos permitir como especie. En eso estamos.
(Diciembre de 2023 / febrero de 2024)
Pero que nadie piense que Poch rehúye la claridad o esquiva la contundencia cuando son precisas en sus análisis. Veamos un ejemplo:
Al negarse a condenar los crímenes de guerra de Israel, se ha evidenciado la hipocresía de Washington y Bruselas ante la invasión rusa de Ucrania. De repente ha quedado clara la negación del principio de igualdad entre seres humanos practicada por el Occidente ampliado, así como su compatibilidad con los “valores europeos” y el instrumental semántico sobre la democracia y los derechos humanos. La memoria histórica del sur ha recordado en Gaza que el colonialismo extendió la “civilización” a base de genocidios perfectamente compatibles con la ilustración, la separación de poderes y el parlamentarismo.
(…) La actitud de los Gobiernos occidentales, sus medios de comunicación y propagandistas contiene un claro aviso sobre cómo la parte privilegiada de este mundo puede solucionar el callejón sin salida al que nos ha conducido el sistema capitalista en este siglo. A falta de “nuevos mundos” a los que exportar excedentes demográficos y metabolismos vitales insostenibles e incompatibles con el principio de igualdad entre seres humanos, el horizonte que se dibuja puede ser el de la justificación política y mediática de un “Gaza planetario”: mantener islas de bienestar y derecho estrictamente protegidas por ejércitos y armadas para, digamos, el veinte por ciento de la población mundial, y recluir al resto en zonas humana y ambientalmente desastradas. Como
observaba el sociólogo y analista geopolítico Immanuel Wallerstein, ese no es un plan muy diferente al que Hitler y sus coetáneos tenían en mente. Para quien intente escapar de esas zonas: muros, tiros y naufragios. Eso es lo que ilustran, como anticipo de la gran emigración medioambiental que nos espera, los 28.000 muertos registrados solo en el Mediterráneo desde 2014.
Tampoco elude utilizar el bisturí (auto)crítico cuando se trata de analizar causas. Otro ejemplo:
Con la guerra, la UE se ha convertido en una organización auxiliar de la OTAN. El mal avenido eje francoalemán ha sido sustituido por un eje Londres - Varsovia - Bálticos - Nórdicos - Ucrania, mucho más favorable a Washington, que es quien marca la línea. Pero, para que eso haya sido posible en los últimos treinta o cuarenta años, han tenido que ocurrir diversos procesos. Uno de ellos es el de la “americanización” cultural de Europa y el debilitamiento de sus Estados, con pérdida de soberanía de sus instituciones, como consecuencia de la privatización de lo público
(…) La privatización de lo público y el crecimiento de la influencia empresarial en detrimento de los Gobiernos y los Estados, característica del capitalismo neoliberal, ha facilitado mucho esa influencia. Medio siglo de capitalismo neoliberal convirtió a los Estados y Gobiernos europeos en algo muy débil e impotente. La propia Unión Europea se construyó, particularmente a partir de los años noventa, como una autopista neoliberal para los intereses de las grandes corporaciones.
(…) Más allá de su retórica narcisista, la simple realidad de la Unión Europea es que no es una construcción democrática. En política monetaria manda el Banco Central Europeo, en política exterior y de seguridad manda la OTAN y en casi todo los demás la Comisión. Ninguna de esas organizaciones e instituciones está al alcance del voto y de mecanismos de soberanía popular -que solo puede ser nacional, porque existe el pueblo español, el pueblo francés y el pueblo alemán, pero no existe un “pueblo europeo”-. Por lo tanto, se trata de una típica construcción tecnocrática y oligárquica. Quiero subrayar que la concertación de las naciones europeas me parece útil y necesaria, pero precisamente por eso hay que reconocer que su forma actual ha restringido la democracia en el marco general del capitalismo neoliberal en el que lo político se subordina a lo económico.
Un último párrafo-cebo para quienes aún no se hayan decidido a leer el no demasiado largo texto (34 páginas, pero con no pocos mapas e ilustaciones), en esta ocasión, formando parte de su análisis sobre la situación e intenciones de China:
(…) el 26 de septiembre de 2023, la Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó un libro blanco titulado Una comunidad global de futuro compartido: Propuestas y acciones de China. Diez años después de que el presidente Xi Jinping propusiera la construcción de una “comunidad global de futuro compartido”, China ha presentado la base teórica de esa voluntad de aportación al futuro en un mundo integrado. La parte más interesante es probablemente este párrafo:
“No existe ninguna ley de hierro que dicte que una potencia emergente buscará inevitablemente la hegemonía. Esta suposición representa el típico pensamiento hegemónico y se basa en los recuerdos de guerras catastróficas entre potencias hegemónicas en el pasado. China nunca ha aceptado que, una vez que un país se hace lo bastante fuerte, buscará invariablemente la hegemonía. China comprende la lección de la historia: que la hegemonía preludia el declive. Perseguimos el desarrollo y la revitalización a través de nuestros propios esfuerzos, en lugar de la invasión o la expansión. Y todo lo que hacemos es con el propósito de proporcionar una vida mejor a nuestro pueblo, al tiempo que creamos más oportunidades de desarrollo para el mundo entero, no para suplantar o subyugar a otros”.
Que China afirme que no quiere ser hegemón, conductor, guía, dominador, es algo evidentemente positivo; sin embargo, no pasará de ser una declaración de buenas intenciones si su proyección mundial se basa en un comercio económica y ecológicamente desigual como el que tenemos en el mundo de hoy entre los países ricos y dominantes y los pobres y dependientes. Esa declaración puede acabar siendo tan irrelevante como la de los europeos llevando “la civilización” a los “salvajes” en el siglo XIX, o los estadounidenses promoviendo la “democracia y los derechos humanos” a punta de guerras y masacres en el siglo XX hasta el día de hoy.
Que nadie espere respuestas, soluciones o propuestas en el texto de Rafael Poch, no son esas sus características, pero nos ofrece buenas herramientas de análisis y conocimiento sobre situaciones de la geopolítica mundial desde una óptica bastante alejada de los discursos oficiales y, en gran medida, desmontando buena parte de estos. Algo que, en la actualidad, es muy de agradecer.
No obstante, y como contrapunto necesario a análisis geoestratégicos, creemos imprescindible tener en cuenta el punto de vista que, una vez más, nos aporta la mirada de Raúl Zibechi en este artículo:
La vida frente a la muerte. Los que resisten la tormenta
Mucho se habla en los grandes medios de la tremenda situación actual, de la superposición de guerras y violencias de los de arriba, de Estados contra Estados, de muertes y de avances del despojo, disfrazados de “progreso” y “desarrollo”.
El panorama mediático está abarrotado de la mirada geopolítica, tan de moda por la aparición de innumerables “especialistas” de último momento, que no pueden ocultar su preferencia por alguna de las potencias mayores. Curioso resulta que hacen predicciones de todo tipo, como el avance de alternativas al dólar y de cumbres “tectónicas” de los BRICS, pero olvidan los evidentes retrocesos de esa alianza. Endulzaron los oídos de sus audiencias asegurando que el fin del dólar está muy cerca, como si el super imperio fuera a caer casi por sí solo sin presentar batalla.
Otros le apostaron al triunfo “inevitable” del Eje de la Resistencia, siempre en base a la cultura de la muerte, para reconocer tardíamente su fracaso y su ostensible retroceso. No debemos creer a los geopolíticos, aunque hay excepciones y es bueno leerlos para saber lo que piensan los que niegan a los pueblos o los convierten en mero instrumento para el ascenso de nuevas potencias. Sinceramente, provocan indignación los que se disfrazan de progres o alternativos para vender la misma mercancía imperialista de siempre.
Ahora está de moda hablar de la armas hipersónicas, como si ellas fueran la clave de las guerras en curso. Nunca fueron las armas las que decidieron una guerra. Se puede repasar la historia, de adelante hacia atrás y viceversa, y veremos que el nuevo armamento tuvo su papel, a veces importante, pero siempre fueron los pueblos los que decidieron el destino de la humanidad y de los conflictos. ¿Cómo pudo vencer el pueblo vietnamita a la mayor y más poderosa potencia militar del planeta? O los argelinos, o los pueblos de nuestra región que enfrentaron a los colonizadores españoles con armamento de mucha menor potencia.
En suma, mucho se habla de quienes matan, de bombardeos, de tecnologías de guerra y de crímenes de todo tipo contra los pueblos. Pero no se mencionan las resistencias. Ni en la forma franca y abierta ni en la menos ostensible de la fuga de la guerra. ¿Cuántos rusos y ucranianos desertan de sus países? No conocemos cifras, quizá porque haya acuerdo en silenciar las debilidades de los poderosos.
Rusia, por ejemplo asegura que todos los días da de baja a casi dos mil militares ucranianos, pero es secreto de Estado que todos los días caen unos mil uniformados propios. Y viceversa, Kiev no menta sus deserciones ni sus bajas. Algo similar sucede en Medio Oriente, donde Israel oculta oficialmente las bajas entre sus tropas, mientras Hamas e Hizbulá tampoco dicen la verdad sobre la situación que atraviesan.
En fin, la cultura de la muerte manda y domina en todos lados, en Occidente y en Oriente, en el Norte y en Sur, sin mayores distinciones. Los pueblos, la gente común, son sus grandes ausentes a los que sólo se menciona -enumerando la cantidad de muertos civiles que ha provocado el bando enemigo- como mera propaganda.
Apenas se mencionan las resistencias de abajo, pero hay un silencio absoluto sobre las creaciones de los pueblos para sobrevivir la tormenta. Que son muchas más, muchísimas más, de las que quisieran creer los grandes medios y los Estados y gobiernos que los financian. Por eso, creo que es necesario insistir, difundir, explicar.
En 2025 será inaugurado el Centro de Saberes del Pueblo Garífuna, en Vallecito o Faya en lengua propia, ese centro que algunos denominan universidad, construido enteramente con recursos propios, comunitarios y con trabajo colectivo. Será referencia para las 48 comunidades de la costa Caribe organizadas en OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), que está siendo duramente acosada por terratenientes, narcotraficantes y emprendimientos turísticos. Que en realidad, trabajan juntos contra uno de los pueblos más golpeados de Honduras.
Es curioso, o no, pero sólo se los menciona en los medios cuando sufren un atentado. O sea, se elige ponerlos como víctimas pero no como sujetos que construyen vida para desafiar la cultura de la muerte y el colapso en curso.
En el sur de Argentina son mil las comunidades mapuche, según Mauro Millán, que siguen resistiendo el acoso del gobierno de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que los califica como “terroristas” por pretender recuperar las tierras que les arrebataron. Son más de cuatro mil las comunidades mapuche en Chile, un parte de las cuales vienen recuperando tierras ante el acoso del progresista Gabriel Boric, que militarizó Wall Mapu por dos vías: la masiva presencia del Ejército y la ostensible presencia narco, que trabajan juntas contra las comunidades.
Podríamos seguir recorriendo, por ejemplo, los nueve Gobiernos Territoriales Autónomos en la Amazonia Norte del Perú, creados para resistir el despojo y para asegurar la sobrevivencia de más de mil comunidades y localidades. O los 64 pueblos indígenas de la Amazonia brasileña, que en 48 diferentes territorios han creado protocolos de demarcación autónoma de tierras que los gobiernos siguen entregando al agronegocio. O la tremenda resistencia de los Ava Guarani, Guarani Kaiowá y Kaingang, cercados por hacendados en Mato Grosso do Sul, que incendian sus recuperaciones y han disparado contra ellos.
En el Cauca colombiano los 115 Cabildos, en 84 Resguardos, de los 8 pueblos indígenas, están resistiendo la brutal ofensiva de los narcotraficantes y paramilitares, ahora engrosados por los restos de las guerrillas, que hasta el 30 de noviembre se cobraron la vida de 45 líderes y comuneros indígenas. Pese a la guerra de despojo que sufren, siguen creando vida, en especial espacios para los niños y niñas.
Dejo para el final la mención de lo que ya conocen las personas que leen Desinformemonos: las impresionantes creaciones zapatistas en medio de la guerra y del colapso, que ahora contarán con un nuevo quirófano gracias a la campaña “Un Quirófano en la Selva Lacandona”, lanzada en noviembre por la Red Europa Zapatista para fortalecer la Salud Autónoma.
Ese tremendo mundo que están construyendo los pueblos, abajo y en silencio, no existe ni para los medios ni para los gobiernos, ni para los partidos de izquierda que sólo ven caudillos y pirámides, reales o imaginarias, y nunca a las bases que resisten y construyen.
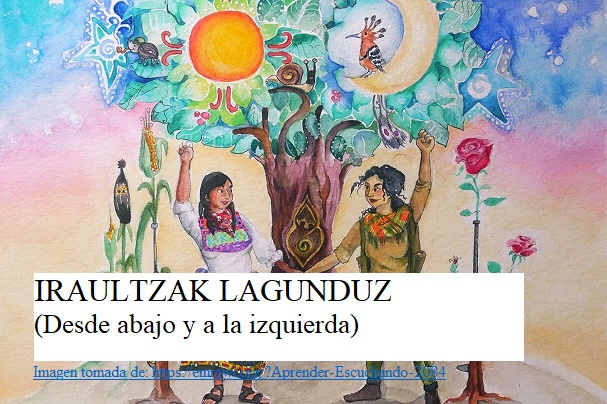
.jpg)






