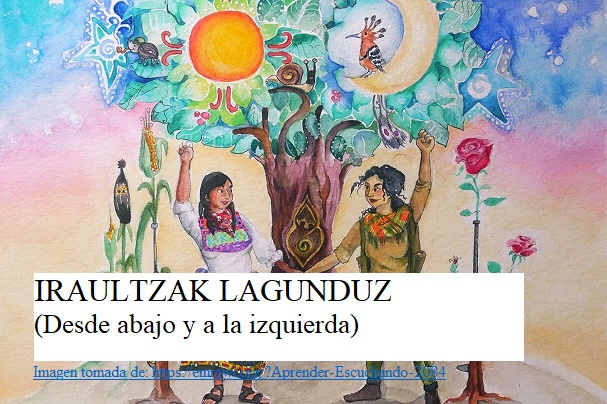Aunque en la anterior entrada David González (D.G. o @davidutti) el sensacional(ista) periodista policial de El Correo Álava ya dejamos claro que ni El Correo, ni en concreto D.G. son desgraciadamente los únicos que practican este falso periodismo, también señalábamos que en el caso concreto de D.G y El Correo Álava, llevamos más de una década padeciendo su inquina contra determinados colectivos, de los más castigados social y/o económicamente, ya sea por su origen, por su etnia, por su religión, por su edad o por prácticas (como la ocupación) a la que se ven abogadas estas personas para conseguir un techo o simplemente sobrevivir. Algo que, afortunadamente, no practican las mayoría de compañeras y compañeros de D.G. cuando abordan noticias relacionadas con sucesos.
Pues bien, dando un paso más en el análisis y denuncia de ese falso periodismo, hoy sostenemos que lo que practica D.G. no es ni más ni menos que lo que se denomina Criminología mediática, y para lo cual se basa de algunas herramientas trampa como la “agenda setting” (tematización de la agenda) y la técnica del “framing” (encuadre noticioso), en ambos casos con relación al tipo de delincuencia y delincuentes que él se encarga de criminalizar: de forma muy especial pobres, jóvenes e inmigrantes, o, en el vocabulario de D.G jóvenes okupas y desarraigados (siempre presuntamente peligrosos) o contra algunas familias gitanas, como de forma especialmente grave llevó a cabo contra la familia Manzanares Cortés, como ya en su día mencionamos (y sobre lo que luego volveremos al analizar algunas de sus malas artes antiperiodísticas)
Pero, para darnos cuenta en toda su dimensión de este proceder de D.G se hace necesario previamente conocer mínimamente qué es eso de la Crimonología mediática y en qué consisten esas herramientas de la agenda setting y el framing. A ello vamos a dedicar la entrada de hoy, y en futuras entradas veremos su aplicación concreta por parte de D.G.
La Criminología mediática
Para conocer mínimamente sus planteamientos, desarrollados principalmente en América Latina, de las numerosas fuentes posibles nos vamos a servir principalmente del texto de Mailén Alejandra Sassone (abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal y docente de la asignatura «Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal»), titulado precisamente LA CRIMINOLOGÍA MEDIÁTICA (Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Edición Nº 2. Diciembre de 2022) y en el que, para empezar, nos acerca al origen del concepto y a una primera definición:
Dicha criminología se originó en Estados Unidos y podemos definirla como “... la creación de la realidad a través de información, subinformación y desinformación mediática en convergencia con prejuicios y creencias, que se basa en una etiología criminal simplista asentada en la causalidad mágica.” (Zaffaroni & Bailone, 2014, p. 127)
(…) En el discurso mediático se observa una íntima relación entre pobreza y delincuencia. Quienes encarnan la violencia, el delito y la inseguridad son los pobres y dentro de ellos en especial los jóvenes. En consonancia con ello, la pobreza es concebida como una fábrica de delincuentes: “…sujetos que con ¨otra cultura¨, ¨otros valores¨, sin educación, sin trabajo, ¨sin perspectivas futuras¨, encarnación de la otredad, entonces, jóvenes-pobres que, en el proceso de conformarse en adultos, producen y reproducen la inseguridad.” (Galvani et al., 2010, p. 89)
¿Y cómo crean esa “otredad” los medios?:
Los medios de comunicación crean una realidad paralela en la cual conviven un mundo de personas decentes frente a una masa de delincuentes identificados a través de estereotipos, produciendo de este modo la idea de un mundo dividido en un “nosotros” buenos y un “ellos” malditos, donde en este último grupo se encuentran los criminales, los delincuentes, los responsables de todos los males que acechan, la escoria de la sociedad, los “otros”, los verdaderos chivos expiatorios de la sociedad.
(…) Entonces surge la pregunta, ¿De qué modo los medios masivos de comunicación convierten a “ellos” en criminales violentos?, y la respuesta es, dando a conocer al público a los pocos estereotipados que, sí delinquen, lo cual siembra en la audiencia la idea de que los que presentan el mismo estereotipo actuarán de igual forma que los criminales. La vestimenta, el estilo de vida, los tatuajes, la música, el modo de hablar, los modos de recreación y cualquier objeto relacionado con los estereotipados adquieren una connotación negativa.
(…) La criminología mediática está profundamente internalizada en la sociedad gracias al trabajo que realizan cotidianamente los medios de comunicación, lo cual dificulta mucho tomar distancia del mensaje que nos envían
(…) Dentro del espectáculo se exagera la información, se la multiplica por diversos medios, se crean titulares engañosos que no coinciden con lo que se informa, y también se suele mencionar dos veces el mismo episodio, lo cual genera la sensación de que se trata de dos hechos diferentes.
La realidad fabricada por los medios masivos de comunicación es impuesta a la sociedad y pasa a formar de la vida cotidiana de la población, que es la realidad por excelencia y en la cual la conciencia se encuentra en su apogeo, lo cual dificulta mucho que la persona no actúe condicionada por ella y se logre abstraer
Que nadie piense que lo que expone Mailén Sassone es una mera elucubración u ocurrencia suya. Quien probablemente más ha denunciado la criminología mediática es Eugenio Raúl Zaffaroni, crimólogo argentino, exministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien, por ejemplo, describe así una de las consecuencias de la construcción de esa otredad del “ellos”: